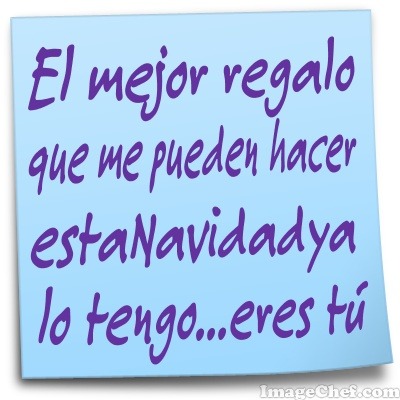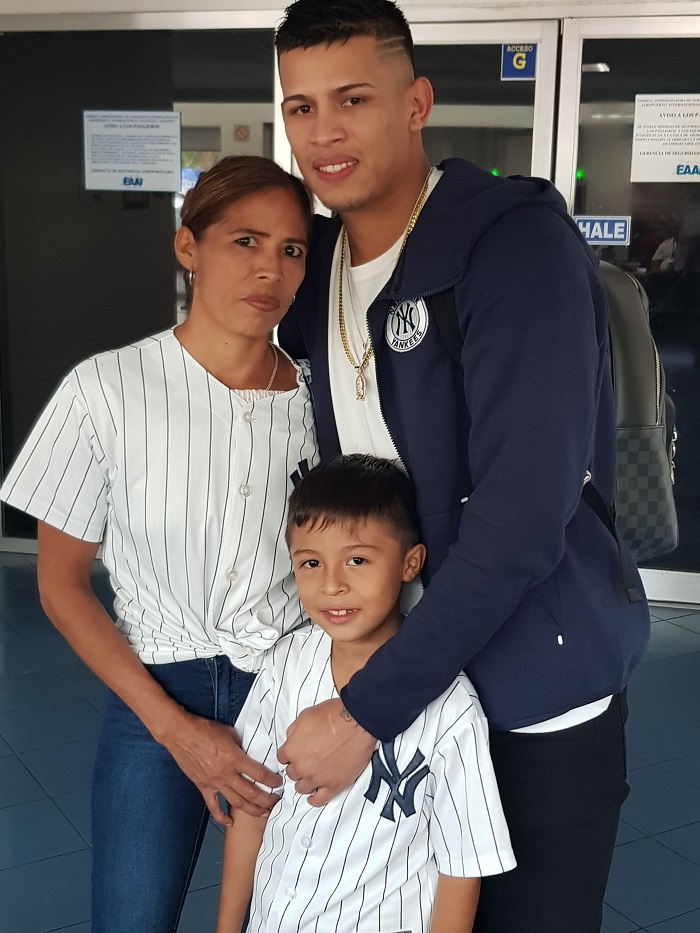Julio Caro Baroja habría cumplido 100 años el pasado 13 de noviembre. Falleció en 1995, pero el calado de su obra y de su figura intelectual aún sigue restallando. Los críticos destacan de él su originalidad, rigor y visión histórica. Y muchos de ellos sitúan su figura a la altura de grandes personajes como Unamuno, Ortega y Gasset o su tío Pío Baroja. Los pueblos del Norte de la Península Ibérica (1943), Los pueblos de España (1946), Los vascos (1949), El carnaval (1965) y El estío festivo (1984) son algunos de sus títulos fundamentales en los que ahondó en el estudio etnográfico, antropológico y literario de la España folklórica, dicho sea en el mejor sentido del término. Caro prestigió el folklore, como ya antes lo hizo Demófilo, el padre de Machado. La ventaja de sus libros y ensayos es que abrieron un camino que entonces permanecía sin explorar: el rastreo de la cultura popular. Ese mismo camino pudo perpetuarse en el trabajo, con un enfoque investigador o simplemente divulgador, de Luis Díaz Viana, Joaquín Díaz, María Ángeles Sánchez, Manuel García Matos o Bruno Nettl. Una nómina de autores que se completa con aquellos que hicieron lo propio en el ámbito local. En Guadalajara, los folkloristas precursores fueron Sinforiano García Sanz y Antonio Aragonés Subero.
Julio Caro Baroja habría cumplido 100 años el pasado 13 de noviembre. Falleció en 1995, pero el calado de su obra y de su figura intelectual aún sigue restallando. Los críticos destacan de él su originalidad, rigor y visión histórica. Y muchos de ellos sitúan su figura a la altura de grandes personajes como Unamuno, Ortega y Gasset o su tío Pío Baroja. Los pueblos del Norte de la Península Ibérica (1943), Los pueblos de España (1946), Los vascos (1949), El carnaval (1965) y El estío festivo (1984) son algunos de sus títulos fundamentales en los que ahondó en el estudio etnográfico, antropológico y literario de la España folklórica, dicho sea en el mejor sentido del término. Caro prestigió el folklore, como ya antes lo hizo Demófilo, el padre de Machado. La ventaja de sus libros y ensayos es que abrieron un camino que entonces permanecía sin explorar: el rastreo de la cultura popular. Ese mismo camino pudo perpetuarse en el trabajo, con un enfoque investigador o simplemente divulgador, de Luis Díaz Viana, Joaquín Díaz, María Ángeles Sánchez, Manuel García Matos o Bruno Nettl. Una nómina de autores que se completa con aquellos que hicieron lo propio en el ámbito local. En Guadalajara, los folkloristas precursores fueron Sinforiano García Sanz y Antonio Aragonés Subero.
El libro Mascaradas de la península Ibérica (Oviedo, 2014, Edición del autor, 722 págs.), de Óscar J. González, es una de las últimas incorporaciones a la ya extensa bibliografía sobre el folklore español. Se trata de un catálogo monumental con 321 fichas y miles de fotografías a color de las fiestas de mascaradas, botargas, danzantes y personajes similares de España y Portugal. La denominación de éstos varía según la geografía, pero todos mantienen una estructura similar en la tipología. Estamos ante un trabajo descomunal. Un mosaico cincelado a base de una labor de campo por parte de su autor, quien ha pretendido ofrecer un punto de vista general para facilitar el estudio comparativo, sin entrar en hipótesis.
El volumen es una gozada para los sentidos. Primero porque la lectura de la información de cada fiesta se hace amena y atractiva, sin divagaciones etnológicas; y, segundo, por la retahíla de imágenes espectaculares. Las fiestas que describe son ritos de origen pagano que, una vez pasados por el tamiz del cristianismo, se han perpetuado hasta llegar a nuestros días incluso en pueblos donde apenas quedan vecinos. Tradiciones en desuso en aldeas semiabandonadas (otras gozan de buena salud en poblaciones de entidad) y que, en cualquier caso, conservan una base parecida a las de sus orígenes.
La mayoría de estas fiestas ancestrales, según González, surgen en zonas de interior y se enmarcan dentro del ciclo festivo anual de los mozos que celebran el paso de la edad adulta, al tiempo que dan la bienvenida al cambio de temporada. Las dos mesetas, la cornisa cantábrica y, en general, las comarcas interiores concentran la ubicación de casi todas estas celebraciones. Algunas han sido modificadas sustancialmente, mientras otras conservan sus rasgos originales. Cabe matizar, no obstante, que no todos los cambios tienen una connotación negativa: la incorporación de la mujer ha sido un hecho relevante que ha permitido a muchas fiestas esquivar su desaparición.
El estudio de González da una visión general de todas estas tradiciones. No es un ensayo etnológico profuso, ni un texto ilegible solo apto para especialistas. Su grandeza radica en que, sin abandonar el rigor necesario, aborda el folklore desde la óptica de la divulgación y el conocimiento que precisan quienes se acerquen a este mundo con ganas de aprender, disfrutar y agarrar el zurrón para patearse la Península a golpe de botargas, zarramacos, zamarrones, guirrios, peleles, farraperos y danzantes de toda condición. Además, el equipo formado por Belén López y Antonio Fernández, investigadores de Antropología Física de la Universidad de Oviedo, aportan el primer árbol filogenético cultural que relaciona las diferentes mascaradas que se mantienen en la península Ibérica. Una herramienta muy útil para conocer la estructura de las mascaradas y el rito anual entorno al solsticio de invierno.
Guadalajara es protagonista en este extraordinario libro, como no podía ser de otra forma dada su riqueza cultural en esta materia. La Diputación Provincial cometió el error de generalizar la declaración de fiesta de Interés Turístico, devaluando así el nivel de las que sí merecen esta distinción. Óscar J. González no cae en el error de generalizar tampoco las reseñas de Guadalajara en su estudio. En la criba que ha realizado están las citas que merece la pena conocer y estudiar, aquellas que comparten los parámetros que delimitan las fiestas de ritual: acreditar un origen ancestral, conservar una coreografía ritual, disponer de una estructura heredada de generación en generación y exhibir unos atuendos exclusivos, entre otras características como la música particular propia de cada pueblo.
El autor describe, con abundantes fotos, las siguientes fiestas (añado enlace a páginas idóneas para profundizar en cada una de ellas):
* Botargas y mascaritas de Almiruete.
* Carrera del Cabro de Membrillera.
* Carnaval de Hita.
* Los Chocolateros de Cogolludo.
* El acervo que, en parte, aún luce la Sierra de Atienza.
* Los Vaquillones y Zorramangos de Villares de Jadraque.
* Diablos de Luzón.
* Las Vaquillas y máscaras que se han perdido en Gajanejos.
Mascaritas de Valdesaz y Fuentes de la Alcarria.
* La fiesta de disfraces en Anquela del Ducado y la de los Inocentes en Alustante (ambas extinguidas).
* La fiesta del Diablo en Setiles (perdida).
* Soldadesca de Mazuecos.
* Zarragón de Alarilla.
* Botargas de la Campiña, algunas de las cuales se han perdido: Tórtola de Henares, Humanes, Arbancón, Beleña de Sorbe, Albalate de Zorita, Peñalver, Montarrón, Robledillo de Mohernando, Málaga del Fresno y Retiendas.
* La Octava del Corpus en Valverde de los Arroyos.
* Danzantes de la Hermandad del Santo Niño de Majaelrayo.
* Fiesta del Santo Niño Perdido de Valdenuño-Fernández (botarga y danzantes).
* Danzantes y Zarragón de Galve de Sorbe.
* Loa de San Acacio de Utande (danzantes).
El propio Caro Baroja, que durante once años dirigió el Museo del Pueblo Español de Madrid, rescata la etnografía como parte de la visión global de la cultura de Castilla, en línea con los estudios literarios, filológicos e históricos. Sus investigaciones parten de la base de aquello que Azorín definió como “el alma castellana”, es decir, el bagaje etnográfico de una tierra con un patrimonio costumbrista riquísimo. En este contexto se insertan las tradiciones de Guadalajara que González aborda en su libro.
En Del viejo folklore castellano (Ámbito Ediciones, Valladolid, 1988), Caro Baroja lamentaba que la profusión de estudios en esta materia no llegara “cuando la vida de los pueblos no había sufrido los efectos del éxodo rural”. Nunca es tarde si la dicha es buena, pero el daño infringido al acervo cultural y popular como consecuencia del abandono del medio rural es uno de los mayores atentados culturales perpetrados en España durante el siglo XX. Un daño que, por cierto, sigue sin tomarse en consideración.
La provincia de Guadalajara, a caballo de las dos mesetas, es un territorio de paso que ha perdido buena parte de su legado tradicional. Sin embargo, el volumen que comentamos en estas líneas tiene la virtud de recuperar una parte significativa de este torrente festivo.
El autor se apoya en una bibliografía rigurosa y en centenares de informantes locales, uno o dos en cada localidad, que le permiten contrastar datos, fechas y todo tipo de detalles. Un trabajo excelente, llegado desde Asturias, para disfrute de quienes quieran profundizar en las raíces históricas de España y Portugal desde el folklore. Una perspectiva que aún hoy sigue siendo original y fascinante.





![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)